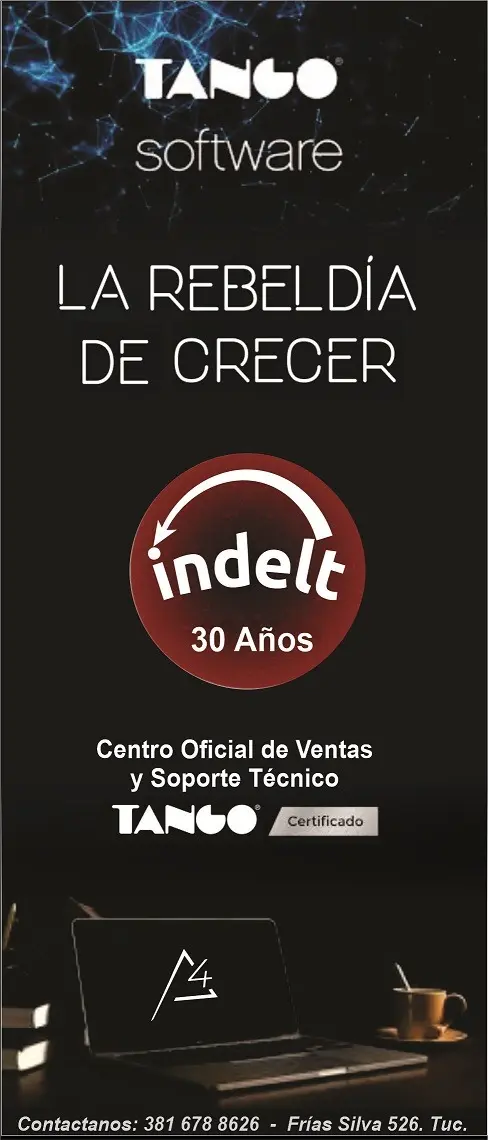En Argentina, los ciclos políticos no solo cambian de nombres y colores; muchas veces traen consigo una forma de adhesión emocional que roza el fanatismo. Lo vimos en el kirchnerismo más duro, con su dialéctica de amigos y enemigos, de patria o antipatria. Y hoy, algunos indicios preocupantes comienzan a reflejarse en sectores del nuevo movimiento oficialista, La Libertad Avanza.
La historia no se repite, pero a veces rima. Lo que en su momento fue una entrega acrítica a un proyecto político que pretendía representar al pueblo, hoy puede estar mutando —aunque con lenguaje y símbolos distintos— hacia una adhesión igual de ciega, pero en nombre de la libertad.
De una fe política a otra
No se trata de comparar ideas o propuestas: el kirchnerismo y La Libertad Avanza parten de visiones diametralmente opuestas del Estado, la economía y el rol del individuo. Pero el problema no es ideológico sino cultural y emocional: el reemplazo de la deliberación por la obediencia, del debate por la consigna, de la ciudadanía por la hinchada.
¿Puede alguien que ayer criticaba el culto a la personalidad, hoy justificar cualquier decisión presidencial con tal de que “no vuelvan los de antes”? ¿No es eso repetir el mismo error que tanto se denunció?
El peligro de un nuevo "ismo"
Hasta ahora, el gobierno de Javier Milei ha contado con una base social movilizada y activa, que defiende a su líder con vehemencia, muchas veces en redes sociales, pero también en las calles. Eso, en democracia, no es un problema en sí mismo. La participación política es legítima.
El problema aparece cuando esa pasión se vuelve exclusión. Cuando toda crítica se tacha de “zurda”, “colectivista” o “enemiga del cambio”. Cuando se instala la idea de que solo una parte del país merece ser escuchada, porque el resto “vivió del Estado” o “es casta”.
Esa lógica de “nosotros o el caos” ya la vivimos. Y la democracia no sobrevive con una mitad derrotando a la otra, sino con todos dialogando en un mismo terreno común.
Construir no es aplaudir
Argentina necesita reformas, sin dudas. Pero también necesita madurez cívica. Porque no hay cambio real sin crítica, sin control ciudadano, sin instituciones que equilibren el poder, sin medios independientes, sin oposiciones que puedan ejercer su rol sin ser acusadas de traición.
El peor enemigo de cualquier proyecto político no es la crítica, sino el fanatismo de sus propios seguidores. Porque el fanático no piensa, repite. No construye, impone. No escucha, ataca. Y así, incluso las mejores ideas pueden naufragar por exceso de adoración.
Así, el líder político debe ser mesurado, y buscar y predicar con el ejemplo la prudencia que el cargo impone, con toda la firmeza y la personalidad que es parte de su carisma y capital electoral.
En este punto cabe también afirmar que la política de consensos (necesarios) que se utilizó al inicio del gobierno de LLA es hoy una herramienta que debe ser reactivada ya no para ganar votos en el parlamento, sino para fortalecer la mirada de la sociedad sobre un gobierno que peligrosamente vira a un nuevo mesianismo, y que no debe permitirse por su propio interés. Mucho menos dentro de sus propias filas.
¿Qué país queremos?
Si decimos que el kirchnerismo se volvió inviable por su dogmatismo, entonces no repitamos ese esquema con otro signo. No cambiemos un absolutismo por otro. La libertad que tanto se proclama desde el oficialismo, solo es posible si no se convierte en un dogma más.
Argentina no puede volver a ser rehén de un relato excluyente, sea del color que sea. No hay salvadores únicos. La patria no se construye desde un atril ni desde una cuenta de Twitter. Se construye entre todos, o no se construye.