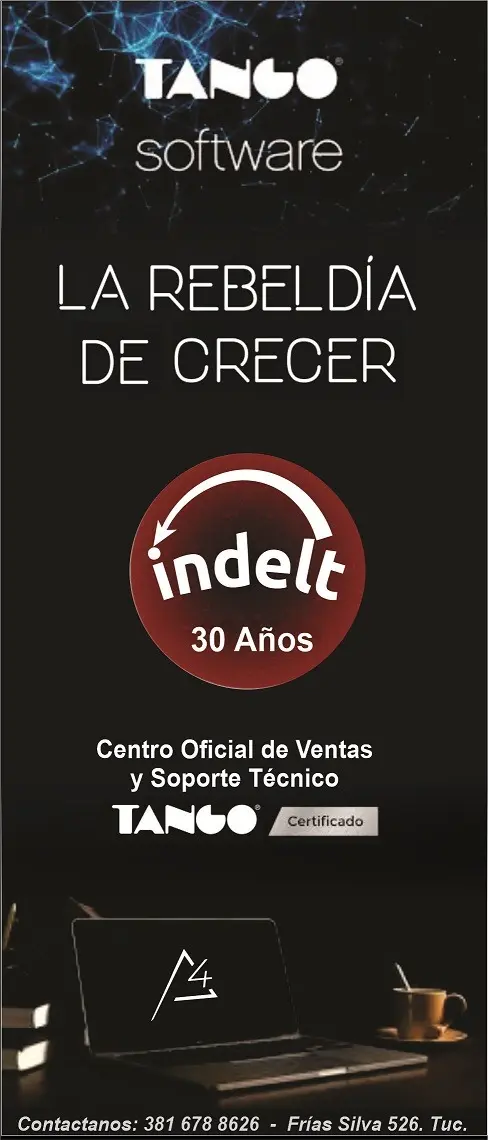-¡Allez, mon amis!- gritó Marcel mientras cruzaba el pequeño y cristalino arroyo.
Muy cerca le seguían Pierre y Dominique.
-¡Vamos, apuremos el paso! ¡Tenemos que capturar al enemigo!- apremiaba el pequeño “Dom”, al aún más pequeño Pierre.
Era el lugar indicado para que estos tres chiquillos jugaran. Las verdes praderas del valle, cerca de Labarthe Riviere, a los pies de los Pirineos franceses. Las genistas y los lirios azules contrastaban con el verdor de las suaves colinas enmarcadas por altos picos montañosos, siempre nevados. Las acequias de aguas cristalinas, y algunos regadíos, bordeados de hermosas margaritas, daban un marco excepcional a las aventuras de los pequeños. Allí transcurría sin pesares la infancia de estos tres amigos inseparables. Niños de la misma edad, niños con los mismos sueños y anhelos, niños atrapados en su mundo de fantasía.
-¡Ahora me toca a mí! -gritó Dom- Ahora seré yo el General…
-¡No, otra vez tu, no!- gritaron al unísono los otros dos chicos - Siempre que jugamos a los soldados tu eres el General…No es justo…- dijo Marcel.
-Mira Marcel- dijo Dominique desenvainando su espada de madera y acomodando su gorro de papel, cual majestuoso bicornio- el General tengo que ser yo, porque soy el más listo –acotó con gesto serio- Los generales para conducir a sus ejércitos deben ser muy listos.
-¡No es justo!- le replicó Pierre- Yo por ser el más pequeño, siempre tengo que ser el recluta...
-Oui, Pierre, c´est la vie…- le dijo Dominique mientras intentaba subirse a una gran roca.
Una vez sobre ella, adoptó la postura de uno de esos grandes Generales que él había visto convertidos en gloriosas estatuas, y levantando su madero, devenido ahora en imbatible espada, apuntando al cielo claro, proclamó a los cuatro vientos:
-¡Alguna vez seré un Gran General! Seré militar. Y conduciré a un gigantesco ejército por tierras, ríos y mares. Cruzaré montañas y libertaré a los pueblos que encuentre a mi paso.
Pierre y Marcel lo observaban obnubilados ante la magnificencia de tal declaración. Su grave imagen recortada contra el azul del cielo así lo auguraba.
Sí, seguramente Dominique sería un Gran General...
-------------o-------------
La instrucción era clara y directa. “¡A la carga, y a degüello!”, había sido la orden del Coronel. No había muchas opciones. Era a matar o morir. Aflojó un poco las riendas del alazán para que el animal se sintiera más libre e hiciera su carrera más veloz, a la vez que lo picaba con las espuelas. Su grito de guerra y el de sus compañeros era ensordecedor. El sonido del clarín ordenando el ataque le hinchó aún más el pecho de coraje. El humo de los fusiles godos que comenzaban a hacer fuego ya se adivinaba en la distancia. Las marchas y contramarchas del adversario eran evidentes. Los habían tomado por sorpresa. El trepidar de los cascos de los caballos recordaba el sonido de una gran tormenta que inexorablemente se acercaba a su destino, descargando toda su furia. Alguna explosión aquí, otra detonación más allá, indicaban que los cañones del enemigo habían comenzado a desparramar su mensaje de muerte. La rodada de un camarada lo hizo girar levemente hacia la izquierda. Rápidamente cubrió la brecha en la columna dejada por su compañero caído. Otra explosión. Más humo. El ruido de la fusilería enemiga ya era atronador. Se veía claramente la bandera roja y amarilla flameando en el centro de la formación. Los pífanos y los tambores hacían oír su música marcial. Faltaba poco para el choque. Unos metros más de loca carrera y estarían sobre el enemigo. Los caballos no corrían, sino que volaban cual Escuadrón de Pegasos sin alas. El brillo amenazante de las bayonetas de los maturrangos evidenciaba que la empresa no sería fácil. Levantó el sable, crispando aún más su mano en la empuñadura, y eligió un objetivo. Ese. Ese que estaba a la derecha del cañón. Ese sería el destinatario de su acero. Terrones de tierra saltaban por los aires. Estruendos. Gritos. Órdenes de mando. El olor acre de la pólvora. Relinchos. Humo. Ayes de dolor. Fuego. Sangre. Muerte…
Descargó con violencia el sablazo sobre la cabeza del infortunado artillero. “Uno menos”, se dijo, mientras levantaba su sable ensangrentado buscando otro objetivo…
El golpe fue sordo. Contundente y seco. Sintió un profundo dolor en el medio del pecho, lacerante, muy intenso, un dolor que le quitaba las fuerzas.
Se dio cuenta que las riendas del alazán se le escapaban de los dedos, y que el sable se le escurría de la mano. Su cuerpo flácido se despegó de la montura. El impacto contra la gramilla fue más suave de lo que esperaba. Luego la rodada, para quedar finalmente tendido de espaldas.
Los sonidos de muerte que lo rodeaban poco a poco iban apagándose, haciéndose apenas audibles.
Quiso gritar. Pero no pudo. Sintió como un espeso y tibio líquido le
inundaba la boca. Supo por su sabor que era sangre…
Percibía en su espalda el rumor de los cascos de los caballos
retumbando sobre la tierra seca, como así también el temblor cada vez que alguno de los cañones del enemigo abría fuego.
Y mientras estaba tirado allí, inmóvil, sobre la fresca hierba que crecía en las orillas de ese gran río color marrón, recordó las palabras que alguna vez, hacía ya mucho tiempo, les había dicho a sus amigos Marcel y Pierre: “Algún día seré un gran General. Un General de un poderoso ejército que luchará por causas nobles…”. Y una ensangrentada sonrisa se dibujó en su rostro. Respiró profundo, dificultosamente, sabiendo que se moría. Pensó que tal vez no había podido llegar a ser un gran General, pero, eso sí, era parte de un gran Ejército que peleaba por una causa justa: la Libertad.
Todo era silencio y quietud a su alrededor. Ya no oía nada. Ya no le
dolía la herida del pecho. Miró al cielo. Era tan azul y bello como el cielo de sus añorados Pirineos de la infancia. Pero no estaba en Europa. Estaba en San Lorenzo, Santa Fe, la fresca mañana del miércoles 3 de Febrero de 1813. Ese firmamento tan azul, tan claro y diáfano, se le quedó grabado para siempre en la retina, guardado en su última mirada. Y así, el Sargento Domingo Dominique-Pourtau del Regimiento de Granaderos a Caballo exhaló su suspiro final, en el campo del Honor.
Labarthe Riviere y Francia, le dieron la vida. San Lorenzo y las
Provincias Unidas del Río de la Plata, le dieron la Gloria y la Eternidad.